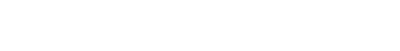Domingo 10 de Noviembre 2019
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Jesús quiere que recuperemos el vínculo básico que nos une a todos los hombres y mujeres de nuestra historia; desde allí seamos signos de Resurrección como expresión de una vida para todos: “ser hermanos y hermanas” ayudándonos a caminar juntos en medio de las dificultades y alegrías de nuestros días.
II Macabeos 7, 1-2. 9-14; Sal 16; II Tesalonicenses 2,16-3,5 y Lucas 20, 27-38.
Nos acercamos al final del evangelio de Lucas, mejor dicho al final de la subida desde la Galilea hasta Jerusalén. En todo este itinerario que recorrimos domingo por domingo hemos acompañado a Jesús con la mirada puesta en la cruz de Jerusalén. Haciendo el proceso del discipulado Jesús enseñó de diversas formas a sus compañeros de camino ¡qué significa ser discípulo!
Éste y en los próximos dos domingos, la mirada estará puesta en el final del camino de Jesús, de sus discípulos y de nosotros que vinimos caminando con Él; nuestros ojos, como los de ellos, no se fijarán solamente en la cruz sino en el cielo nuevo y en la tierra nueva que vendrán al final de los tiempos, es decir en el pleno y definitivo encuentro con Jesús.
Para esto Lucas pone en el evangelio de hoy la discusión entre Jesús y los saduceos, colocando en primer plano nuestra esperanza en la Resurrección. No nacimos para morir sino para vivir.
La voz de los saduceos, que ridiculizan la vida “más allá” de esta, le da pie a Jesús para demostrar cómo Dios se revela en la Biblia manifestando su fidelidad con nosotros: “La Resurrección es nuestro destino glorioso, es un verdadero nacimiento a la vida gracias a la intervención de Dios en la historia de cada uno”. Ésta es la fe que alentó los pasos de los discípulos. Es también aquella que alienta nuestra esperanza en medio de las situaciones de dolor e incertidumbre que vivimos a causa de nuestros intentos de honestidad y fidelidad al proyecto que el Señor nos invita a caminar.
Jesús ya está en la ciudad Santa, en el Templo enseñando, y por primera vez se acercan los saduceos, personas muy prácticas que creen en lo que ven, en lo que pueden manejar y es comprobable en medio de la realidad. Creían solo en lo que decía el Pentateuco al pie de la letra. Eran de la clase sacerdotal alta. Para ellos ¡la Resurrección es un absurdo! Y de allí viene la pregunta hacia Jesús, una pregunta llena de artificios, hasta podríamos decir ridícula, pero que le permite al Señor reafirmar la vida. Veamos…
Siete hermanos se casaron con la misma mujer para darle descendencia, ya que cada uno murió “sin darle hijos”, frase que se va repitiendo con mayor intensidad a medida que se desenvuelve la escena. La ley del Levirato aseguraba los hijos a todas las familias, signo de bendición y de protección para la viuda. Pero entonces, en esa “famosa otra vida” ¿quién será su verdadero marido?… dicen los saduceos.
Jesús ante discusión presenta un tema que hasta ahora no había sido objeto de formación para sus discípulos. La Resurrección creará relaciones nuevas, seremos realmente “hijos de Dios”. Esta filiación creará entre nosotros una fraternidad nueva; allí dónde la vida será plena y permanente, allí donde nos relacionaremos como “hermanos” desde la igualdad y la solidaridad.
Priorizando esta forma de vinculación, Jesús quiere que recuperemos el vínculo básico que nos une a todos los hombres y mujeres de nuestra historia, y desde allí seamos signos de Resurrección, de vida para todos: “ser hermanos y hermanas”, ayudándonos a caminar juntos en medio de las dificultades y alegrías de nuestros días.
La certeza de esto es que el Señor es un Dios de vivos, el Dios tuyo, mío, de mis padres, de mis hermanos, Dios de mis vecinos, Dios de aquellos que no piensan como nosotros, un Dios que nos invita a “la vida como hermanos”.
Esta convicción hace eco a las palabras de la madre de los siete hijos del libro de los Macabeos. Nos encontramos en el siglo II antes de Cristo. La invasión y la presencia griega en Palestina por obra de Alejandro Magno y sus sucesores desencadenaron, desde el comienzo, una seria confrontación religiosa con Israel. Y con Antíoco IV se acentuó la helenización y se dio una verdadera persecución religiosa por cuanto este rey suprimió la autonomía judía, prohibió el sábado y erigió un altar a Zeus en el lugar del altar de los sacrificios. Fue en el año 167 a.C. y representó para los judíos la “abominación de la desolación” y un signo de los últimos tiempos (cf. Dn 11,31; 12,11).
Los judíos eran castigados si no ofrecían sacrificios a otros dioses; el mantenerse fieles en medio del dolor extremo de ver a su familia siendo maltratada solo era posible cuando existía esa fe inquebrantable. Una fe sentada en la vida prometida por un Dios que es un Dios que promete una vida diferente y para siempre. La voz de uno de los mártires valientes queda resonando: “Es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él”.
La madre con sus siete hijos de que nos habla el texto de hoy son verdaderos mártires por cuanto prefieren perder la vida antes que traicionar a Dios violando sus mandamientos. Mueren cruelmente asesinados a causa de su fe y su fidelidad a Dios. Estas muertes injustas despiertan un vivo interrogante teológico: ¿Cuál es el destino final de ellos? O mejor aún: ¿qué hará Dios con aquellos que dan su vida por Él? El texto nos brinda la respuesta con la declaración de tres de los hermanos antes de morir: ¡Dios tiene poder para darles la resurrección para la vida eterna!